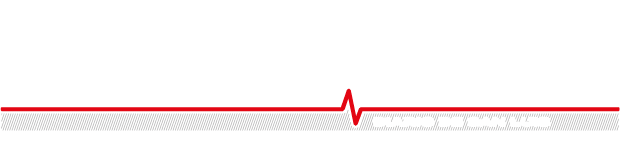El don de la esperanza
“Ya sé: pongamos un congal”. La anterior sonorosa sugerencia partió del secretario general del Partido Comunista en cierto país de Europa del Este entrando a mano izquierda. Izquierda, claro. Sucede que andaban muy escasos los fondos del partido, pues los jefes se los habían repartido, y en asamblea general a la que sólo fueron convocados dichos jefes se discutió la necesidad de adoptar una medida capitalista, único modo de hacerse de capital. El de Marx sonaba bien en teoría, pero en la práctica no daba resultado. Así pues la nomenklatura procedió a instalar la casa de asignación o lenocinio que sugirió el camarada secretario. Lamento informar a quienes profesan ideas comunistas que aquello fue un fracaso, tanto que a los tres meses el lupanar quebró y tuvo que cerrar sus puertas. El secretario interrogó a quien había fungido como gerente del establecimiento, a fin de conocer las causas de la bancarrota. “Serían las bebidas” -arriesgó. “No, camarada -negó el hombre-. Teníamos la mejor cantina y la mejor cava al oriente del Vístula”. “¿La comida quizá?”. “Tampoco. Ofrecíamos las más exquisitas viandas: caviar, ensalada Waldorf, filete Chateubriand, duraznos Melba, pan de pulque de Saltillo.”. “¿Y las instalaciones?”. “De lo mejor. Usamos el antiguo Palacio de Invierno del Gran Duque Sopanela”. Caminó el secretario varias veces de uno a otro extremo de su despacho en actitud cogitabunda, tras de lo cual preguntó: “La causa de este fracaso ¿no serían las mujeres que trajeron a servir en el congal?”. “De ninguna manera, camarada -le aseguró el otro-. Todas eran miembros leales del partido por lo menos desde hace 50 años”... Cerca de 40 fui maestro, o al menos profesor. Enseñar fue mi verdadera vocación, a más de otras vocaciones igualmente verdaderas: la de escritor, la de periodista, la de actor de teatro, la de director de orquesta sinfónica, la de torero, la de agricultor, la de cronista (no historiador), la de viajero (no turista), la de radiodifusor. Todos esos llamados escuché, y todos los seguí en su momento. La política -o sea el ejercicio del poder- no me atrajo nunca, como tampoco sentí jamás el llamado de la clerecía. (Y qué bueno, porque habría sido cura de misa y olla. O de mesa y polla, y aun gallina, que dicen que cuando vieja hace buen caldo. Me salvé de la Iglesia, y la Iglesia se salvó de mí). No me interesó la búsqueda del dinero, ese bien que tanto mal puede hacer; ese mal que puede hacer tanto bien. La moneda que me ha llegado ha sido por esa misteriosa providencia que cada día me da la casa, el vestido y el sustento aunque no los merezca. Pues bien: me sucedió que sin darme cuenta llegué a la edad de retirarme, aunque a nada me hubiese arrimado mucho nunca. La pensión que recibí debería también haber recibido una pensión. Si de ella hubiera dependido yo para vivir habría fenecido de hambre, como decía don José Ángel Cárdenas, maestro de canto, cuando sus discípulos no le pagaban la mensualidad. Por eso encuentro justas las acciones que ha emprendido López Obrador para lograr que lo que reciben los pensionados y jubilados sea algo justo, y no las miserables sumas que los condenan al hambre. ¿Cómo puede vivir y trabajar el hombre o la mujer que sabe que al final de su vida, con los quebrantos de la edad y las enfermedades, le aguardan la escasez y la necesidad? El mero anuncio de la iniciativa de AMLO es encomiable, aunque aún no la conozcamos en sus precisos términos, y lleva en sí algo más que la promesa de un digno y merecido bienestar: contiene también el don de la esperanza. Aplaudo, pues, esa propuesta, y con las dos manos para mayor efecto. FIN.