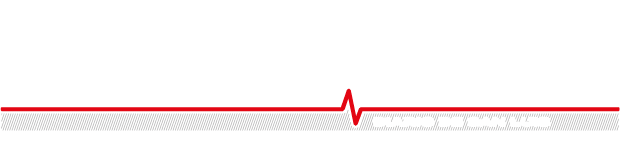En una banca o en un estacionamiento
Tengo la imagen muy clara. Debo de haber estado en cuarto o quinto de primaria, todavía una niña, aunque con la conciencia suficiente para darme cuenta de que en ese recreo no tenía a nadie con quien juntarme. Recuerdo haber paseado por las galerías del patio de primaria, que se veían especialmente grandes, dirigiendo la mirada hacia el patio. Ahí había vida: niñas jugando al resorte, otras sentadas en grupo platicando animadamente… y yo, en el pasillo, fingiendo ir al baño. Lo que sea para que pasara esa maldita media hora donde estaba sola. Al paso de las décadas me parece extraño no recordar ninguno de los días ordinarios de la primaria, donde siempre tuve a alguien con quien jugar, y en su lugar tener vívidamente el recuerdo del único día que pasé en solitario.
Había archivado ese momento por décadas y hace unos días lo saqué sin proponérmelo cuando vi a una niña que se parecía físicamente a mí en aquél entonces. Estaba parada y de la mano de su mamá en un estacionamiento del centro, donde yo acababa de dejar mi carro. Ella vestía con su uniforme y portaba dos medallas colgando al cuello. En la mano derecha llevaba un diploma hecho con papel opalina. De golpe me vi en ese patio al finalizar el año escolar, con mi boleta de calificaciones en mano y alguien diciéndole a mi mamá que era yo muy buena niña. No saben la mortificación que me causaba. Yo no quería ser buena niña. Yo quería ser popular. Invariablemente entonces entraba en una espiral de culpas. Sabía que me gustaba mucho leer, que me gustaba ir a la escuela a estudiar y a la vez, me sentía tremendamente mal por aceptar que disfrutaba aquello. Me hacía sentir rara, apartada. Súmenle que mi mínima estatura me hacía poco apta para cualquier deporte, donde generalmente era de las últimas en ser escogida para las competencias por equipos en clases de educación física. ¡Qué hubiera yo dado en esa época por unos diez-quince centímetros más de estatura!
Luego, al finalizar primaria y entrar a la maldita adolescencia, mi cuerpo se puso raro y comenzó a tomar forma de tamalito huasteco, cuadrado y planito, enfundada en el suéter verde del uniforme del Sagrado. Mientras, veía yo a mis compañeras convertirse en garzas exóticas o pavorreales de jardín de hacienda porfiriana, mientras yo crecía con cintura de gallina de rancho. Las buenas calificaciones seguían, aunque yo hubiera preferido un cuerpo más parecido a Barbie que a Mafalda.
La niña del estacionamiento tenía cara larga. La madre trataba de animarla, diciéndole lo lista que era, lo responsable, lo buena estudiante. La chica le dijo entonces claramente: “-Sí, pero no me juntan.-“ Casi pude escuchar cómo se rompía el corazón de la madre. El de ella no lo escuché, porque ya lo tenía roto. Entonces la madre se agachó, le dijo que escuchara atentamente, que todo estaría bien, que ella era amada y que en el futuro la amarían más, le dijo que estudiaría lo que ella quisiera y que tendría un futuro brillante, que todo era cosa de paciencia, que hoy dolía, pero que mañana aprendería y le dejaría de doler. Yo la escuchaba y se me hizo un nudo en la garganta. “-Es cierto”- le dije, “-Todo va a estar bien. Te lo aseguro.”- La mamá me vio agradecida y la niña asombrada.
En ese momento yo quise llorar por la niña que fui, esa que se sintió frecuentemente fuera de lugar y que creyó que ahí se quedaría para siempre. Sé que no tuve una infancia triste. Tuve amigas, fiestas, risas, muchos recreos acompañada. Sin embargo; ese encuentro sirvió para recordar que jamás hay que subestimar los problemas de los y las niñas, sin importar cuántos reconocimientos ganen a final del año escolar. Hay momentos en donde la infancia puede volverse muy obscura, aunque no esté, necesariamente, cargada de tragedias monumentales.
Nos despedimos, ellas abordaron su carro y yo me encaminé a la salida del estacionamiento con un peso menos sobre mis hombros, sabiendo que más que a aquella niña de uniforme, había hablado con la niña que fui. Y entonces supe que Borges tenía razón: uno puede encontrarse con El Otro en una banca de Cambridge, o en un estacionamiento de Arista.