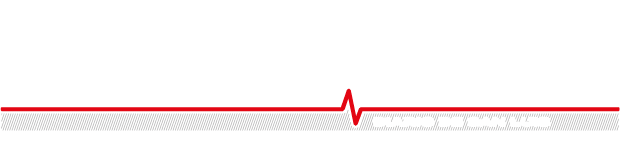¡Salud!
“¡Salud!” -brindaba enfático este amigo mío. Y añadía: “Que se nos vuelva gloria”. A Empédocles Etílez el vino se le volvía sólo borrachera. Después de una de sus frecuentes peas le preguntó su esposa: “¿Te divertiste anoche?”. Respondió él: “Me dijeron que bastante”. La mamá del beodo le suplicaba: “¡Ya no tomes, por el Sagrado Corazón!””. “No, madre -le aseguraba el temulento-. Ahora tomo acá por el rumbo de la Medalla Milagrosa”. Lo mismo le aconsejaban sus amigos: “No bebas tanto”. Replicaba Empédocles: “Miren: pa’ lo que me gusta el vino, bebo poco”. Por pura necesidad se hizo un examen sanguíneo. Le informó el laboratorista: “Tiene usted algo de sangre en su alcohol”. Llevaba ya cinco años de relaciones con su novia. Alguien le preguntó por qué no se casaba. Explicó: “No sé qué escoger, si un whisky de 18 años o una mujer de 40”. Sus embriagueces, sin embargo, no lo hacían perder cierta compostura. En el Bar Ahúnda se acercó a una atractiva dama. “¿Me aceptaría usted una copa?”. Declinó la mujer: “No, porque se me sube”. “¡Señora mía! -protestó, ofendido, Empédocles-. ¡Soy un caballero!”. En el curso de una farra él y sus amigos empezaron a cantar aquello de: “Que sirvan las otras copitas de mezcal”, después de recordar la conocida sentencia según la cual “Para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Y si no hay remedio, litro y medio”. Al subir junto con sus compañeros de parranda a su coche para ir a otra cantina le dijo a uno de los que con él iban: “Tú maneja. Estás demasiado borracho pa’ cantar”. En cierta ocasión alguien le comentó: “Traes todo mojado el pantalón en la parte de la entrepierna”. “¡Joder! -profirió exasperado el borrachón-. ¡Nuevamente me bajé el zipper de la chaqueta y me saqué la corbata!”. Otra noche le dijo al que bebía con él: “Ya vámonos. Has tomado mucho; te estás viendo borroso”. Se consiguió el puesto de jardinero en el convento de las Madres de la Reverberación. Una mañana la superiora vio que andaba cae que no cae. Lo reprendió, enojada: “Viene usted borracho, Empédocles”. Protestó él: “¡Le juro que nada más me eché una madrecita, copa!”. Le sucedió ir trastabillando por la calle. Llevaba en el bolsillo trasero del pantalón una nalguerita. Tal es el nombre que recibe la pequeña ánfora de vidrio cuya forma se adapta a la redondez del hemisferio glúteo de que quien en ella lleva su licor. En eso lo atropelló un ciclista. Con el golpe Empédocles cayó en el suelo de sentón. Al levantarse sintió que un líquido le corría pierna abajo. Rogó con fervorosa devoción: “¡Dios mío, que sea sangre!”. Una noche llegó a su casa, como de costumbre, en competente estado de ebriedad. Le pidió a su esposa: “Prepárate, porque vengo erótico”. Ella se aplicó unas gotas del perfume llamado “Noche de harén”; se puso un brassiére de media copa y una pantaletita crotchless y vistió un vaporoso negligé de encaje negro con aplicaciones en terciopelo rojo. A la hora de las acciones, sin embargo, Empédocles no atinaba a dar con la fuente de la felicidad. La señora se quejó: “Me dijiste que venías erótico, pero la verdad es que vienes errático”. Otra vez, abrazado en la vía pública a un poste de la electricidad, Etílez empezó a decir con fuerte voz: “¡Sales! ¡Sales!”. Se formó a su alrededor un corro de transeúntes. ¿Sería capaz ese hombre de sacar el poste? Una y otra vez repetía Empédocles ante la expectación de quienes lo rodeaban: “¡Sales! ¡Sales!”. El poste se mantenía inconmovible. Y Empédocles, tozudo: “¡Sales! ¡Sales!”. En eso se escuchó un sonoro cuesco, ventosidad o flatulencia. “¡Vaya! -dijo entonces Etílez con expresión de alivio-. ¡Hasta que saliste!”. FIN.