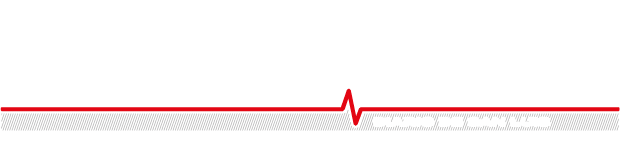Medir la vida
El tiempo, ese compañero ineludible que marca cada instante de nuestra existencia, es una invención profundamente humana. Desde que las primeras civilizaciones observaron el ritmo inmutable del Sol y las estrellas, hemos intentado encerrar lo inasible en compartimentos que llamamos minutos, horas, días y años. Pero, ¿cómo medir aquello que no tiene forma ni sustancia, aquello que fluye y escapa incluso mientras lo nombramos?
Su medición nació de una necesidad práctica: organizar las cosechas, anticipar el cambio de estaciones, establecer ciclos de trabajo y descanso. Sin embargo, al domesticarlo, nos volvimos sus prisioneros. Cada segundo que marcamos con relojes mecánicos o digitales se convierte en un recordatorio de la finitud de nuestra existencia. Contamos los días, pero los días también nos cuentan a nosotros determinando cómo vivimos, qué priorizamos, a qué renunciamos.
En el contexto existencialista, el tiempo adquiere un carácter paradójico. Por un lado, es la estructura que da sentido a nuestras vidas. Sin pasado, no hay memoria; sin futuro, no hay esperanza. Pero también se percibe como una línea invisible que nos empuja hacia un final inevitable. En palabras de Jean-Paul Sartre, “Estamos condenados a ser libres”, y el tiempo es la tela sobre la que pintamos esa libertad, con todas sus dudas y paradojas.
En la actualidad, el tiempo parece haberse acelerado. La tecnología nos ha permitido medirlo con una precisión casi absurda: relojes atómicos que no pierden ni un segundo en millones de años, aplicaciones que dividen nuestro día en bloques de productividad. Y, sin embargo, ¿cómo sentimos realmente el tiempo? Para muchos, la experiencia es de fragmentación: vivimos en un estado de permanente urgencia, atrapados entre notificaciones y calendarios, mientras el presente –ese instante fugaz y eterno– se diluye en nuestras manos, pues hemos olvidado voltear a mirar el sol y su trayectoria, la luna y sus fases, las estrellas y sus cinturones galácticos.
El tiempo también se ha monetizado. Nos dicen que “el tiempo es dinero”,, como si pudieran intercambiarse uno por otro. Pero esta mercantilización del tiempo ignora su dimensión más profunda: su capacidad para ser vivido, no simplemente medido o aprovechado. En un mundo que celebra la velocidad y la eficiencia, detenerse para contemplar, para estar presente, se convierte en un acto subversivo casi delictivo.
Quizá el mayor desafío de nuestra época sea reconciliarnos con él, no como una unidad de medida, sino como una experiencia. Esto implica aceptar su flujo natural, con todos sus altibajos: la espera, el aburrimiento, la urgencia, la plenitud. Implica también reconocer que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado que nos recuerda lo precioso de cada instante.
En última instancia, la medición del tiempo es un intento de darle sentido a lo inabarcable. Aunque éste no se encuentra en los relojes ni en los calendarios, sino en la manera en que habitamos cada momento. Como decía Rilke, “La eternidad está en los instantes”. Quizá, en lugar de medir el tiempo, debamos aprender a sentirlo: no como una carga, sino como un regalo.
La medición del tiempo es uno de tantos factores que nos fragmentan para cumplir un destino como hommos habilis. Ese hommo que no se conforma con el sustantivo y que ha tenido que ser categorizado de acuerdo a las etapas del desarrollo industrial de la humanidad, con el fin de producir comodidad y cuyo fin se ha perdido.
Medir el tiempo, esa gran herramienta que predice y confirma la longevidad de los individuos, se nos presenta en su versión final de un 2024, para México y muchas regiones del mundo, un tanto caótico y desesperanzador. Aún así, mi deseo es que a partir del 2025 nos olvidemos de esas fracciones temporales que no alejan de lo esencial y empecemos a marcar nuestra existencia bajo la óptica de nuestra verdadera sustancia; de lo que es ser humanos y acercarnos a ese gran deseo de que ¡sea para todos un gran año!
no te pierdas estas noticias