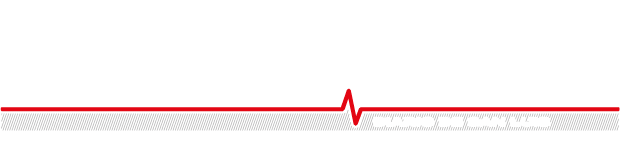Sueños compartidos
¿Existe la colectividad? ¿Hay todavía un “nosotros”? ¿Podemos hablar de sueños compartidos, de metas conjuntas, de fortalezas comunitarias? ¿Existe todavía la comunidad mexicana? El México en el que crecí estaba lleno de “nosotros”. Éramos nosotros contra el mundo. Era el país de riquezas inagotables, de playas envidiables, fauna diversísima, recursos naturales inigualables. Éramos el país del cuerno de la abundancia, aquél que se sabía objeto de la envidia de todos. Éramos lo que esperábamos al extraño enemigo, el que estaba fuera, el que quería chingarnos, porque así se dice en correcto español.
Éramos el país de las victorias improbables, el que esperaba lleno de ilusión sortear los octavos de final en el Mundial y entrar a cuartos con aquella llama encendida para, en un chico rato, alzar la copa de oro. Éramos aquellos que sabíamos que ganábamos maratones olímpicos no porque nuestros atletas se entrenaran en instalaciones de lujo, sino porque los mexicanos éramos incansables. Podríamos ver pasar a extranjeros corriendo, rubios y con cuerpos perfectos y nos daba risa, porque sabíamos que al final, a los mexicanos nadie nos ganaba en resistencia. Resistíamos de todo: huracanes, terremotos, malos gobiernos, corrupción desaforada, engaños descarados y ahí seguíamos, flacos pero corriosos. Nadie puede contra un mexicano, decíamos.
En este país, teníamos clara la otredad, porque sabíamos quiénes éramos. Conocíamos la historia de nuestros ancestros, desde los aztecas, hasta la bisabuela Julia, que vendió dulces de leche en la Calzada cuando se quedó viuda y sacó a sus cuatro hijos a flote, les dio educación y carrera universitaria. Sabíamos también que el tío abuelo Jacinto luego se descarriló, que acabó clavándose la lana de la acerera donde trabajaba y huyó a Tijuana. Claro, de eso no se hablaba, pero se sabía. Sabíamos que formábamos parte de una estirpe, la que fuera, pero éramos parte de algo mucho más grande. Tan grande como la cuadra de nuestro barrio, donde sabíamos que en la acera de enfrente vivían los Gonzáles, que venían de El Naranjo, que cultivaban caña y se pasaban temporadas largas allá, por su tierra. Sabíamos que los de la esquina nunca saludaban, pero que apoyaron cuando se gestionaron la luminarias de la cuada.
En mi generación, algo se rompió. Los niños de los setentas crecimos llenos de fórmulas. Memorizar+Buena conducta=Buenas calificaciones. Estudios=Carrera profesional. Carrera profesional+responsabilidad=Trabajo estable. Trabajo estable=Buen sueldo. Buen sueldo+novia/o=matrimonio. Matrimonio=familia. Familia=hijos. La cosa es que las fórmulas fallaron y nadie nos educó en la flexibilidad. No supimos que hacer cuando los métodos no funcionaron y entonces comenzamos a desligarnos. Nos desligamos de todo y de todos. Al sumergirnos, no sin causa, al individualismo como mecanismo de supervivencia, dejamos de lado la causa común, para realmente rascarnos con nuestras propias uñas, como si extrayéndonos del mundo, éste no pudiera tocarnos.
Desde entonces, nos hemos dedicado a criar a los que vienen atrás de nosotros, a nuestros hijos, con capas y capas de protección, hasta hacerlos habitantes del interior de un hermoso e irreal capelo. No queremos que los lastimen, no queremos que les duela nada, no queremos que se enfrenten a lo duro que puede ser el mundo. Ese afán, nos ha llevado a una generación de jóvenes fácilmente abatibles, hipersensibles. Eso sí, indudablemente, mucho más atentos a la diversidad que los rodea, mucho más tolerantes, mucho más creativos. Y, sin embargo, aun ajenos al sentido comunitario que va más allá de la propia familia.
Tal vez acabar con la otredad que pululaba por la patria en los setentas no sea tan mala idea. Quizá no haya “extraños enemigos”. Incorporar en el “nosotros” a tantos como quepan debería fortalecernos, entendernos finalmente como un todo universal idílico, pero a la vez posible. Quizá las generaciones vivas podamos comenzar a entender que hay sueños compartidos que parten desde la más profunda intimidad. O tal vez no.