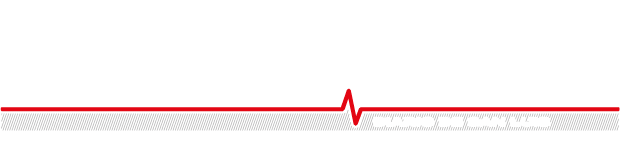Sobre los organismos autónomos
Con la aprobación del conjunto de reformas de la Constitución Política de nuestro país en la que se extinguen siete organismos autónomos (OA) -a saber, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)- acudimos a un momento de transformación sustantiva de la manera en que el estado mexicano define su visión constitucional para regular y ejercer el poder público. Es la muerte de los organismos constitucionales autónomos como los conocemos.
El propósito de este texto es compartirle algunas reflexiones sobre las implicaciones y posibles significados de esta reforma constitucional mayúscula. Trataré de alejarme de las interpretaciones y narrativas maniqueas que han polarizado el debate público al respecto: ésas que señalan, por una parte, que hay mucha corrupción en los onerosos Organismos Autónomos y, por otro lado, la interpretación que sugiere que esta reforma es un oscuro plan del poder en turno para eliminar los contrapesos que le impiden establecer un poder absolutista que reine por mil años. Como retórica política me parece comprensible, como análisis jurídico y político serio, perezoso e inaceptable.
Lo primero es entender por qué se crearon estos OA y cuál es la función política y constitucional por la que fueron concebidos. Hay que recordar que el contexto político e institucional que se vivió en la década de los años 90 del siglo pasado (eso fue hace unos 30 años, una cuarta parte de las personas inscritas en el padrón electoral aún no habían nacido) era muy distinto a lo que se vive el día de hoy; el sistema político mexicano se encontraba en plena crisis causada por el notorio deterioro de la eficacia y legitimidad del presidencialismo mexicano, la consolidación del descontento público que encontró en la protesta o en la oposición a una vía transitable para el cambio político y, por qué no decirlo, un contexto internacional que impulsó (obligó) a nuestro país a implementar reformas institucionales para cumplir con acuerdos y tratados comerciales y de cooperación. El maldito neoliberalismo, los malvados Chicago boys y el oscuro Consenso de Washington (¿lo dije bien?).
En ese contexto, los OA se concibieron para cumplir con tres funciones del estado que no debían o no estaban siendo bien resueltas desde la tradicional división tripartita del poder público: el estado mexicano no era muy bueno organizando elecciones porque no eran justas, equitativas ni competitivas. El estado no era muy bueno definiendo políticas monetarias porque sometía las decisiones macroeconómicas a los caprichos del poder político; el estado no podía ser revisor de sus propias actuaciones porque al ser juez y parte, perdió -o nunca tuvo- imparcialidad en su actuación. El estado no era muy bueno regulando a ciertos aspectos del mercado porque imponía condiciones que favorecían a monopolios o a ciertos intereses económicos.
Esa fue la causa de la creación y proliferación de OA en nuestro país. Ya sea para cumplir con funciones específicas del estado (como el INE), para garantizar el cumplimiento del estado de derecho (INAI, CNDH), para regular ciertos aspectos del mercado y la economía (BANXICO, COFECE, CRE, IFT, CNH), o para revisar ciertas políticas sectoriales (CONEVAL, MEJOREDU), los Organismos Autónomos cumplen con funciones constitucionales de la mejor manera que, en su momento, dispuso nuestro leviathan mexica noventero.
Las cosas están cambiando. A pesar de que ciertos actores políticos alineados con el poder en turno, se esfuerzan con esmero en hacernos creer que efectivamente se trata de un proyecto de aniquilación de los contrapesos institucionales, honestamente pienso que estamos en presencia de un cambio de paradigma sobre la manera en que, quienes hoy tienen la capacidad (y responsabilidad) de definir la ruta política del país, han optado por realizar una nueva reforma inspirada por su manera de entender a los fines del estado y de ver al ejercicio del poder público; su visión sobre lo que entienden por regulación del mercado y, en última instancia, sobre su manera de entender la autoregulación del poder público.
La fuente de legitimidad del cambio de paradigma proviene del ejercicio del poder y no de lo que se dice sobre su origen. El que se diga que 34 millones de personas justifican este cambio de paradigma me parece una falacia “ad populum”. Yo no he visto una consulta popular donde se haya preguntado directamente a la gente sobre esto. Seamos serios.
Desde el sexenio pasado entendimos que impera una vision estatista de ciertas actividades que hace treinta años se nos dijo que eran mejor resueltas por el mercado. Hoy el estado puede tener aerolíneas, construir y administrar ferrocarriles y aeropuertos, o producir y distribuir de forma directa ciertos bienes y servicios. Pienso que por décadas recordaremos las decisiones que hoy se están tomando sobre este cambio de visión; sobre la manera en que se pueden cumplir ciertas funciones del estado, hoy, en una nueva versión donde las responsabilidades no desaparecen (dicen ellos) sino que se transfieren a otras dependencias para garantizar su cumplimiento con honestidad y austeridad (dicen ellos).
Soy de la idea de que cualquier persona con honestidad intelectual debe reconocer los riesgos que implican las decisiones que hoy se están tomando. Quisiera recopilar algunas consideraciones expuestas por el Dr. John M. Ackerman en su libro “Autonomía y Constitución: el Nuevo Estado Democrático” (IIJ-UNAM, 2016). Cito: “La creación y fortalecimiento de tan importantes organismos autónomos en México (…) ofrece un gran potencial para fortalecer la rendición de cuentas de los gobiernos a partir de un robustecimiento del sistema de pesos y contrapesos y la protección de áreas específicas de la gestión estatal de intervenciones externas indebidas. Sin embargo, la concreción de tal potencial depende tanto de un adecuado diseño legal como de una correcta gestión institucional”.
El fracaso de la democracia electoral -dice Ackerman- implica la incapacidad de los poderes tradicionales del estado para garantizar la rendición de cuentas efectiva. De ahí surgió la necesidad de contar con los OA. Si hoy se toma la decisión de eliminarlos para que sus responsabilidades sean absorbidas en su mayoría por dependencias de la administración pública centralizada -y que, por tanto, serán atendidas por quienes tienen una relación jerárquica con el poder en turno-, entonces debemos admitir que existen riesgos en esta operación. Sigo con el Dr. Ackerman: la total subordinación política de los órganos reguladores, los de fiscalización y vigilancia, o los de revisión de la actuación del poder es un problema. Que la honestidad intelectual nos obligue a reconocer esto como cierto.
X.@marcoivanvargas