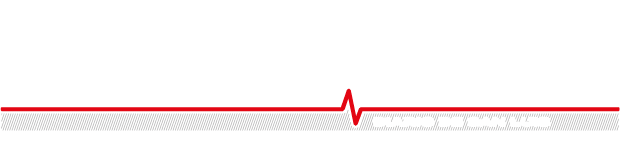Tórtolas en el jardín
No sé por qué me resisto a lo inevitable. Es una práctica desgastante y completamente absurda y, sin embargo, aquí estoy, viendo con resignación desde el jardín, como va creciendo el muro gris del predio de atrás de mi casa.
Llevamos viviendo unos quince años en este lugar. Nos cambiamos después de mucho batallar por el dinero, con un bebé de menos de dos años y como se hacen las cosas en este país: a puro valor mexicano y con pocas certezas. No queríamos otra cosa mas que un espacio completamente pensado por nosotros, a nuestro gusto y donde hubiese luz natural, mucha luz. Llevamos entonces tres lustros con una casa que no acaba de construirse porque sus dueños son un par de sangrones que no incluyen nada hasta que no es completamente a su gusto y porque, bueno, no son ricos como para comprar lo que les gusta así, de guamazo.
Hace unos meses comenzamos a ver movimiento en el terreno de atrás y supimos que finalmente había llegado el momento de tener vecinos. Tenía que pasar. Estábamos listos. O eso creímos, porque nada nos preparó para aceptar que lo de atrás no sería una casa común y corriente, sino un edificio de siete pisos. Cada quien puede hacer lo que quiera con sus propiedades y en una zona habitacional, es natural que existan departamentos hacia el cielo. Lo que no puedo resignarme, es a saber que pronto no podré ver el cielo del norte, con ese azul San Luis que desde siempre me ha reconfortado. En su lugar, veré un enorme muro de blocs grises, sin gracia alguna. El espacio que ahora veo amplio necesariamente parecerá más pequeño. Afortunadamente, podré seguir viendo la salida del sol, a menos que el vecino de a lado decida derrumbar su casa para construir otro edificiote.
Con el tiempo he aprendido a aceptar que las cosas cambian. Sin embargo, la enorme pared de bloques grises que se está formando en la espalda de mi jardín, está poniendo a prueba todo aquello que creí superado. En esta resistencia inútil me han acompañado una parvada de tórtolas aliblancas que hacían de la pared posterior una cómoda estación de descanso. Ahí se paraban hasta diez tortolitas, esperando tomar aire para el siguiente vuelo. Se veían bonitas sobre la pared terracota y teniendo a sus pies la buganvilia blanca que por años hemos cuidado. Ahora, los pobres pájaros no saben ni dónde meterse, algo así como yo, que me resisto a voltear para otro lado porque ahí siempre estuvo el cielo. La parvada trata de acomodarse en el resquicio de orilla de pared que queda, pero ya no caben. Yo trato de buscar el cielo girando un poco más la cabeza y siento que tampoco quepo.
En esto días notamos a un par de tórtolas sentados en una de las sillas rojas del jardín. Estaban acomodaditas una pegada a la otra, con las plumas infladas y los ojos cerrados. Pasaba la hora de la comida, estaban en la siesta. Nos causó gracia que en ese momento, Marcos y yo, estábamos en la sala adormilados, siendo presas de ese científico malestar conocido como mal del puerco. Parecíamos pichones inflados y ellas humanos recién comidos. Luego, la pareja apareció unos días después, caminando tranquilamente en el jardín, como paseando. Picaban el suelo, daban vueltas, dejaban las alas descansar. Después se instalaron sobre la funda del asador, luego aletearon entre la buganvilia, explorando quizá, un nuevo departamento en ese edificio de troncos cafés y flores blancas. Hace rato estaban en una rama vecina y un tercer pichón se acercó. Voló directo sobre la hembra, la trató de pisar en la espalda. Su pareja aleteó con velocidad y decisión, se enfrentó al intruso, lo tumbó de la hembra, que aprovechó para dale dos o tres picotazos. El pichón entremetido se fue aporreado y las tórtolas se sentaron en las sillas rojas como para pasar el mal momento. Ahora, mientras tecleo, me acompañan atrás de la puerta de cristal, voltean hacia mí y sabemos que estamos en paz.
Me resisto a perder cielo, pero he ganado un par de inquilinos alados que inician una vida familiar en mi jardín. Ellos también se irán, así como ese pedazo azul, como mis hijos, como Marcos y yo nos iremos algún día. Me acostumbraré a la pared gris y quizá hasta mandemos pintar un mural. Sabré perder el cielo porque ahora, por unos instantes, habrá tórtolas en el jardín.