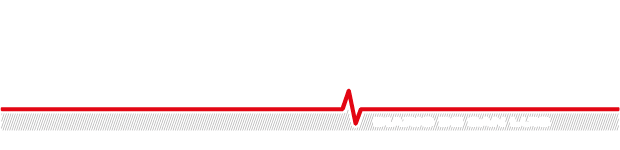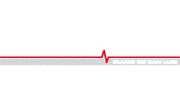Zona gris hacia la autocracia
Abra su dispositivo, busque el “informe sobre la democracia 2025” de V-Dem (Varieties of Democracy, que es un proyecto académico internacional que mide la calidad de la democracia en la mayoría de los países, usando cientos de indicadores), sírvase algo que le ayude a leer. Y preocúpese conmigo. Le cuento.
El Informe V-Dem 2025 —una de esas radiografías globales de la democracia que suelen leerse con el mismo ánimo con el que uno abre el estado de cuenta— trae un diagnóstico incómodo: el mundo vive una ola de “autocratización” que ya no es excepción, sino tendencia. El dato central es brutal por su simpleza: la mayor parte de la población mundial vive hoy bajo regímenes autocráticos. En ese tablero, México no aparece como el villano de película, pero sí como un caso que preocupa: una democracia electoral colocada en la “zona gris”, ese territorio donde el sistema todavía permite competencia, pero los contrapesos se adelgazan y la erosión es ya una realidad.
Conviene decirlo sin escándalo y sin consuelo barato. “Zona gris” no significa que amanezcas en dictadura por decreto ni que todo esté perdido; pero significa algo más pernicioso: que el país puede oscilar, según el indicador que se mire, entre seguir siendo una democracia electoral o deslizarse hacia una autocracia electoral. Es decir: elecciones sí, pero cada vez con menos condiciones para que la elección sea algo más que una competencia desigual. Y eso, para un país que lleva décadas invirtiendo prestigio, dinero y paciencia social en construir árbitros, reglas y equilibrios, no es un detalle académico: es una alerta.
En ese contexto llega el anuncio de una reforma electoral impulsada desde la Presidencia, con una paradoja de origen. Parte del diagnóstico que suele acompañarla suena familiar y, en abstracto, razonable: el sistema cuesta mucho; los partidos viven en un ecosistema de financiamiento que irrita a cualquiera que pague impuestos; las listas plurinominales han sido, con demasiada frecuencia, un elevador privado de las dirigencias; y la representación proporcional puede terminar premiando más la disciplina interna que la conexión con los ciudadanos. Hasta aquí, pocos se rasgarían las vestiduras: reducir costos y mejorar representación son aspiraciones democráticas legítimas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El problema no está en la idea, sino en el entorno institucional donde esa idea se convertiría en reglas. Porque las reformas no se implementan nada más porque sí; se implementan con mayorías, con incentivos, con controles —o sin ellos— y con la tentación natural de toda fuerza dominante: ajustar el sistema para que el dominio parezca destino (aspiración auténtica pero siempre negada para quienes buscan el poder). Si el V-Dem insiste en algo, es en que los procesos de autocratización rara vez llegan disfrazados de villanos; suelen venir envueltos en un discurso de eficiencia, moralización o “simplificación”, acompañado de la idea tranquilizadora de que los contrapesos son un estorbo burocrático.
Aquí entra el tema que en México ya no puede tratarse como nota al pie: la concentración de poder y el debilitamiento de la rendición de cuentas horizontal. Con mayorías legislativas capaces de mover piezas constitucionales con relativa comodidad, la deliberación se vuelve un trámite y la negociación, una cortesía opcional. Y cuando el Congreso deja de ser contrapeso y se vuelve oficialía de partes, cualquier reforma —incluida una reforma electoral— corre el riesgo de parecerse menos a un acuerdo nacional y más a un diseño de continuidad.
Hay una lección reciente que conviene no olvidar: la reforma judicial que llevó a elecciones masivas de cargos jurisdiccionales. Fue un experimento de alto voltaje institucional ejecutado con prisa y bajo una lógica política que privilegió la retórica épica sobre la ingeniería. Los resultados —baja participación, baja comprensión de lo que se vota, altos niveles de voto nulo y cuestionamientos sobre la calidad del proceso— sugieren una conclusión obvia y, por eso mismo, impopular: rediseñar instituciones complejas requiere tiempo, consensos técnicos y acuerdos políticos amplios, no sólo voluntad. Si una reforma electoral se discute y aprueba como trofeo de mayoría, sin la participación significativa de las fuerzas que no gobiernan, el país puede terminar con reglas nuevas que nacen enfermas: cuestionadas desde el primer día, litigadas hasta el último, y percibidas como instrumento de una sola coalición.
Nadie debería romantizar el status quo. México tiene problemas reales: costos altos, partidos con déficits de representatividad, incentivos perversos en la profesionalización política y mecanismos de representación que, en ocasiones, parecen diseñados para que la ciudadanía vea la política como un club privado con cuotas públicas. Pero tampoco se debe romantizar la reforma por el simple hecho de llamarse reforma. Hay reformas que corrigen; hay reformas que concentran; y hay reformas que, con pretexto de abaratar la democracia, terminan encareciendo su credibilidad.
La pregunta, entonces, no es si se puede reformar, sino cómo y para qué. Una reforma electoral con vocación democrática debería construirse con pluralidad real y no como ceremonia de consulta. Debería incorporar salvaguardas explícitas para el equilibrio entre poderes, fortalecer condiciones de competencia y, sobre todo, asumir que sin libertad de expresión robusta y sin transparencia efectiva, cualquier ajuste a las reglas electorales es cosmética institucional: puede verse prolijo en el papel y ser irrelevante en la práctica. También debería tomarse el tiempo necesario para probar, corregir y explicar. En democracia, la prisa suele ser un lujo del que sólo goza quien no teme perder.
El V-Dem no “sentencia” destinos, pero sí describe trayectorias: democracias que se degradan por pequeñas erosiones acumuladas, por normalizar que el poder no sea contrapesado, por asumir que las reglas son propiedad del vencedor. La advertencia se ha dicho: una reforma mal diseñada —o diseñada con el objetivo tácito de consolidar mayorías— puede acelerar exactamente lo que el diagnóstico global advierte: que la democracia no siempre muere con un golpe, a veces se apaga con una serie de “ajustes” razonables, aprobados en nombre del pueblo y aplicados contra su capacidad de controlar al poder.
La caminera
Hay quienes me preguntan si México y Venezuela se parecen en algo. Yo veo una diferencia fundamental. Aquí todavía existe la posibilidad de competitividad electoral.